Futuro Energético de América Latina para COP30
Explora la visión estratégica y las oportunidades de crecimiento en el futuro energético de América Latina, y el llamado urgente a la acción para lograr una transición sostenible hacia la COP30.
Jose Rendon

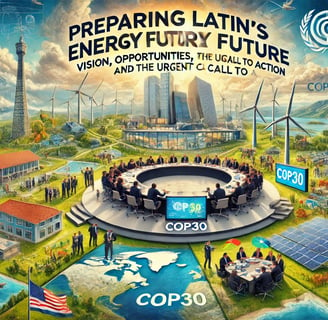
1. El contexto histórico de la crisis climática y la esperanza en la transición energética
Para entender por qué la comunidad internacional mira hacia la COP30 como un punto de quiebre, es necesario remontarse a las décadas recientes en las que el cambio climático dejó de ser una hipótesis académica para convertirse en una verdad científica respaldada por miles de investigaciones. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha emitido diversos informes desde 1990, en los cuales se describe la innegable relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el calentamiento global. En su más reciente reporte de 2023, el IPCC advirtió que, si no se toman medidas drásticas en la reducción de emisiones, la temperatura media global podría aumentar más de 2 °C para finales de este siglo, con consecuencias potencialmente catastróficas.
Latinoamérica, paradójicamente, no está entre las regiones con mayores emisiones históricas de dióxido de carbono, pero sí está entre las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Esto se debe, en gran medida, a su geografía y a su dependencia de sectores sensibles como la agricultura, la pesca y el turismo. La región ha padecido, en los últimos años, el recrudecimiento de fenómenos extremos: sequías prolongadas en el Cono Sur, ciclones más potentes en el Caribe y desglaciación acelerada en los Andes.
Sin embargo, en medio de este panorama inquietante, América Latina se erige también como una fuente de esperanza, pues cuenta con abundantes recursos naturales que pueden alimentar la transición energética global. En 2023, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) ubicó a la región como una de las de mayor crecimiento en capacidad instalada de energías limpias, especialmente en solar fotovoltaica y eólica. Aun así, el potencial está lejos de agotarse, y he aquí la relevancia de un posicionamiento regional en foros como la COP30.
2. El llamado a la acción para la COP30: ¿por qué la premura?
El artículo de Energía Estratégica destaca la exhortación a elaborar un posicionamiento regional unificado de cara a la COP30. El motivo es claro: la COP30, prevista para 2025, podría marcar un antes y un después en la dinámica de compromisos internacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Se estima que, tras las discusiones de la COP28 y la COP29, el margen para la acción climática se hará aún más estrecho, y las exigencias para reducir drásticamente las emisiones se intensificarán.
En este sentido, la posibilidad de articular una voz conjunta de América Latina y el Caribe se torna vital. Un bloque que represente de manera conjunta sus intereses y ofrezca propuestas concretas podría jugar un papel crucial en la agenda mundial. La región no solo alberga las mayores reservas de biodiversidad del planeta, sino que además posee un potencial enorme en energías renovables:
Solar: Según datos de 2022 del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL, por sus siglas en inglés), México, Chile, Perú, Brasil y zonas del Caribe exhiben índices de radiación solar excepcionales, llegando a 2.500 kWh/m² al año en áreas desérticas como el norte de Chile.
Eólica: Países como Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay cuentan con amplios corredores de vientos costeros y continentales con factores de planta superiores al 40 %, muy por encima de la media global.
Hidroeléctrica: La cuenca amazónica y los grandes ríos del Cono Sur ofrecen un respaldo hidroeléctrico significativo; de hecho, en 2023, la matriz eléctrica de Paraguay continuó siendo casi 100 % renovable gracias, en buena parte, a la central binacional de Itaipú.
Biomasa y geotermia: Países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua han aprovechado la energía geotérmica en la región centroamericana; mientras que la biomasa se ha perfilado como una opción con gran potencial en Colombia y Brasil, dado su sector agroindustrial.
La premura radica en que sin un posicionamiento común, estos recursos podrían desarrollarse de manera fragmentada, y la región perdería fuerza negociadora ante potencias mundiales. Por otro lado, articular propuestas de adaptación y financiamiento justo —donde las voces de las poblaciones indígenas y las comunidades rurales estén realmente representadas— solo será viable si existe una estrategia regional coordinada.
3. Voces científicas y datos recientes que refuerzan la urgencia
3.1 La perspectiva de los geólogos sobre los recursos energéticos
Conversar con geólogos de la región brinda una mirada profunda sobre nuestro subsuelo y la disponibilidad de minerales y reservas estratégicas. De acuerdo con la Sociedad Geológica de América Latina (SGAL), la transición energética hacia fuentes renovables implicará un fuerte incremento en la demanda de metales como el cobre, el litio y el cobalto. Precisamente, varios países latinoamericanos cuentan con yacimientos importantes:
Litio: El “triángulo del litio” compartido por Argentina, Bolivia y Chile concentra más del 50 % de las reservas de este mineral en el mundo. La estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) proyectó en 2023 aumentar su producción a 45.000 toneladas anuales para 2025.
Cobre: Chile es el principal productor mundial de cobre, con aproximadamente el 28 % del total global, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Perú también desempeña un rol clave, con alrededor del 12 % de la producción. El cobre es esencial para la fabricación de componentes eléctricos, como cables y motores en aerogeneradores y paneles solares.
La mirada de los geólogos, por ende, sugiere que la transición no debe limitarse al simple cambio de petróleo a energías limpias, sino que exige una gestión sostenible de los recursos minerales. La extracción responsable y la implementación de políticas de reciclaje de materiales se vuelven esenciales para no caer en una “nueva dependencia extractivista”.
3.2 El aporte de ingenieros e investigadores en eficiencia y almacenamiento
Por otra parte, ingenieros de distintas ramas (eléctrica, mecánica, civil) y científicos de materiales están desarrollando tecnologías que apuntan a solucionar las trabas históricas de las renovables: la intermitencia y el almacenamiento de energía. En laboratorios de universidades como la Universidad de São Paulo (Brasil), la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chile, se llevan a cabo ensayos de baterías basadas en sodio, además de avances en supercapacitores que prometen revolucionar el almacenamiento energético.
Datos del Instituto de Investigaciones Eléctricas de México (IIE) señalan que, en apenas diez años, el costo de las baterías de iones de litio se redujo en más de un 85 %. Actualmente, las proyecciones apuntan a que para 2030 el costo se reduzca al menos otro 40 %, gracias a la adopción de nuevas tecnologías y economías de escala. Esta tendencia convierte al almacenamiento de energía en un componente cada vez más accesible para respaldar redes eléctricas limpias, resilientes y descentralizadas.
Además, en materia de eficiencia energética, estudios recientes en Colombia y Costa Rica han demostrado que las mejoras en la gestión de la demanda y la modernización de redes pueden conducir a reducciones superiores al 20 % en el consumo eléctrico, sin afectar la calidad de vida. Estos avances se logran con la implementación de redes inteligentes (smart grids), sensores de medición en tiempo real y programas de educación al usuario final.
4. Retos estructurales: financiamiento, regulación y equidad social
Transitar hacia un modelo renovable no depende exclusivamente de la ciencia y la tecnología; involucra también transformaciones profundas en financiamiento y políticas públicas.
4.1 Financiamiento: ¿cómo costear la transición?
América Latina, a pesar de su potencial, se enfrenta a la barrera del financiamiento. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inversión anual en infraestructura energética renovable en la región debería ascender a al menos 250.000 millones de dólares hacia 2030, si se pretende cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 2 °C.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos multilaterales ofrecen líneas de crédito y garantías para proyectos verdes, pero aún se requieren mecanismos innovadores y colaboraciones público-privadas para cubrir la brecha. En 2022, solamente el 12 % de la inversión total en infraestructura energética en América Latina se destinó a energías renovables, según cifras del BID, un porcentaje todavía insuficiente para sostener la transición.
4.2 Regulación y articulación intergubernamental
Los marcos regulatorios en la región presentan grandes diferencias. Mientras que países como Uruguay han avanzado en esquemas de subastas y compra garantizada de energía renovable (PPA por sus siglas en inglés), otras naciones carecen de políticas claras. La volatilidad política y la incertidumbre jurídica también ahuyentan a inversionistas.
Un posicionamiento regional de cara a la COP30 implicaría no solo redactar declaraciones, sino también alinear normativas y establecer metas conjuntas de reducción de emisiones. La Alianza Energética Latinoamericana podría ser un espacio de articulación, promoviendo la armonización de las legislaciones y el intercambio de experiencias exitosas.
4.3 Equidad social: la urgencia de un enfoque inclusivo
Adicionalmente, el elemento social en la transición energética no puede ser subestimado. Más de 18 millones de personas en la región carecían de acceso a la electricidad a finales de 2023, según datos del Banco Mundial. La mayoría se ubica en zonas rurales, comunidades indígenas y barrios marginales de las grandes urbes.
De nada serviría una explosión de granjas solares y parques eólicos si las poblaciones vulnerables no pueden acceder a la energía o se ven desplazadas de sus territorios. Casos de conflicto se han documentado en México y Honduras, donde ciertos proyectos de generación renovable han enfrentado la oposición de comunidades locales que alegan falta de consulta previa y daño a sus modos de vida.
La verdadera solución pasa por el fortalecimiento de la participación ciudadana y el respeto a los convenios internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas (convenios OIT 169), así como la implantación de proyectos de menor escala que garanticen beneficios a las poblaciones más necesitadas.
5. La oportunidad de un nuevo pacto verde latinoamericano
La urgencia de preparar un posicionamiento regional, subrayada en la publicación de Energía Estratégica, abre la puerta a la concepción de un “nuevo pacto verde latinoamericano”. Aunque suene ambicioso, la esencia de la iniciativa podría descansar en principios como:
Soberanía energética: Asegurar que cada país utilice sus recursos renovables de forma sostenible, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados.
Tecnología abierta y compartida: Promover la transferencia de tecnología y la co-creación de soluciones, impulsada por las universidades y centros de investigación regionales.
Financiamiento solidario: Diseñar mecanismos de apoyo financiero y cooperación Sur-Sur que permitan a los países con menor desarrollo relativo acelerar su transición.
Participación ciudadana y justicia social: Garantizar la inclusión real de los diferentes grupos sociales, de modo que la transición beneficie a todos y no amplíe brechas de desigualdad.
Protección de la biodiversidad: Establecer salvaguardas para la conservación de ecosistemas clave como el Amazonas, los páramos andinos y los bosques tropicales de Centroamérica.
Como destaca el geólogo colombiano Juan Pablo Márquez en una reciente publicación de 2023, “la transición energética en Latinoamérica podría convertirse en una punta de lanza para la innovación y el desarrollo de prácticas responsables que inspiren a otras regiones del mundo”. Su reflexión remarca la necesidad de equilibrar la explotación de minerales estratégicos con la protección del patrimonio natural y cultural.
6. Casos de éxito y aprendizajes a nivel regional
Para consolidar una visión optimista que nutra la esperanza, vale la pena ilustrar ejemplos de éxito que ya están en marcha.
6.1 Uruguay y su transformación eólica
Hace apenas quince años, Uruguay dependía fuertemente de importaciones de combustibles fósiles y experimentaba apagones ante la falta de recursos hídricos. Sin embargo, una política de Estado sostenida a lo largo de varias administraciones fomentó la inversión en parques eólicos. En 2023, el país superó el 40 % de generación eléctrica a partir del viento, y combinada con la hidroeléctrica, la fuente eólica sostiene la mayor parte de su demanda en varias épocas del año.
La clave de su éxito radicó en la creación de marcos estables de contratación, PPA a 20 años, y el apoyo estatal para la formación de personal técnico especializado.
6.2 El auge solar en el desierto de Atacama, Chile
Chile ostenta una de las mayores tasas de irradiación solar del planeta, especialmente en el desierto de Atacama. A partir de 2016, el gobierno chileno impulsó leyes que facilitan la construcción de grandes plantas fotovoltaicas y la venta libre de energía renovable en los mercados mayoristas. Hacia 2023, Chile ya contaba con más de 11 GW de capacidad instalada en energías renovables variables (principalmente solar y eólica), de acuerdo con el Ministerio de Energía.
Empresas y consorcios locales e internacionales han convertido el norte de Chile en un hub de innovación, donde se prueban nuevas tecnologías para almacenamiento y se trabaja en la producción de hidrógeno verde.
6.3 Cooperativas energéticas en México
En varias regiones rurales de México han surgido cooperativas energéticas impulsadas por organizaciones sociales e instituciones académicas. Estas cooperativas, basadas en paneles solares, microturbinas eólicas o biodigestores, permiten a comunidades gestionar su propia energía. No solo reduce la factura de electricidad, sino que genera ingresos para proyectos de desarrollo local.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) han sido piezas clave en el acompañamiento técnico, ofreciendo capacitaciones en instalación y mantenimiento de sistemas renovables.
7. Tendencias tecnológicas y marco de innovación para la COP30
Mirando a 2025 y más allá, expertos en ingeniería y geociencias vislumbran una serie de tendencias que marcarán la discusión en la COP30 y en los años subsiguientes:
Hidrógeno verde: Varias naciones latinoamericanas, como Chile, Brasil y Colombia, han anunciado planes para producir hidrógeno verde (H2V) en gran escala. Se estima que, para 2030, la región podría producir más de 25 millones de toneladas anuales de H2V, abasteciendo tanto al mercado interno como a exportaciones.
Tecnologías de captura de carbono: Universidades en Brasil y laboratorios privados en Argentina investigan la captura y uso de dióxido de carbono (CCUS por sus siglas en inglés) para convertir este gas en productos útiles, como biocombustibles avanzados.
Electrificación del transporte: Aunque la adopción de vehículos eléctricos en la región aún es incipiente, la CEPAL proyecta que para 2035, al menos el 30 % de la flota de transporte público en las grandes ciudades latinoamericanas sea eléctrica. Bogotá, por ejemplo, ya cuenta con más de 1.500 buses eléctricos en operación.
Digitalización de la red: La incorporación de sistemas de inteligencia artificial y big data en la gestión de redes eléctricas promete optimizar la distribución, prevenir pérdidas y facilitar la integración masiva de renovables.
Cada una de estas tendencias requiere de políticas coordinadas y de la disposición regional para compartir conocimiento, crear alianzas y, sobre todo, asegurar un marco regulatorio que ofrezca estabilidad y protección a la inversión de largo plazo.
8. El factor cultural y el reto de la concientización ciudadana
La lucha contra el cambio climático: a pesar de la contundencia de los datos científicos, la humanidad no siempre parece reaccionar.
La transición energética, con toda su potencial transformador, también enfrenta resistencias culturales. Muchas personas dudan de sus beneficios o la consideran un lujo inaccesible.
En este punto, cobra relevancia la educación ambiental: integrar la temática de energías renovables y cambio climático en el currículo escolar, realizar campañas de difusión masiva en radio, televisión y redes sociales, y fomentar la participación de líderes comunitarios. Si se logra que la ciudadanía se apropie del discurso renovable y entienda las consecuencias de la inacción, se generará la presión social necesaria para exigir a los gobiernos y empresas acciones más contundentes.
9. Conclusiones y la necesidad de una acción inmediata
En un escenario donde el tiempo se vuelve cada vez más valioso y el margen para evitar los peores efectos del calentamiento global se reduce, la exhortación a preparar un posicionamiento regional sólido para la COP30 se erige como una oportunidad histórica. América Latina, con sus reservas de biodiversidad, su riqueza geológica y su potencial para energías renovables, puede liderar una transformación ejemplar.
Sin embargo, dicha transformación no ocurrirá de forma espontánea. Requerirá de voluntades políticas alineadas, participación ciudadana, financiamiento adecuado y, sobre todo, de la colaboración transversal de científicos, ingenieros, geólogos, sociólogos, comunicadores y comunidades locales. Este momento de quiebre implica además una reflexión cultural: el reconocimiento de que la economía y la sociedad deben reenfocarse hacia un desarrollo armónico con la naturaleza.
La COP30, lejos de ser un simple evento diplomático, ofrece el marco para asumir compromisos de mayor calado. Los datos científicos que prevén un agravamiento de los fenómenos climáticos extremos nos recuerdan que no hay tiempo para postergaciones. La región debe alzar la voz con fuerza, proponiendo metas claras y exigibles a nivel internacional.
Sería un error pensar que la transición energética solo concierne a un sector técnico o gubernamental. Trasciende a toda la sociedad: artistas, académicos, líderes indígenas, emprendedores y consumidores tienen la potestad de incidir con sus decisiones diarias. Quizás, emulando la mirada crítica, debamos preguntarnos si esta vez la humanidad tendrá la sabiduría de escucharse a sí misma y atender las señales de la Tierra, o si seguiremos transitando la ceguera colectiva.
Tal vez sea este el momento en que la región deje atrás los fantasmas del pasado y se una en un horizonte de sostenibilidad. Ante la magnitud del reto, la conciencia colectiva y la voluntad política serán los cimientos de un futuro distinto, donde la energía limpia sea un derecho y no un privilegio, y en el que la naturaleza y la cultura se reconcilien finalmente en un abrazo indispensable para la supervivencia de nuestro planeta.
Fuentes y referencias adicionales:
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2021-2023).
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, 2022-2023).
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022-2023).
Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022).
Sociedad Geológica de América Latina (SGAL, informes 2023).
Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL, 2022).
Datos del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE, México, 2022).
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2022-2023).
Recursos
Explora la geología y energías renovables aquí.
© 2024. All rights reserved.
